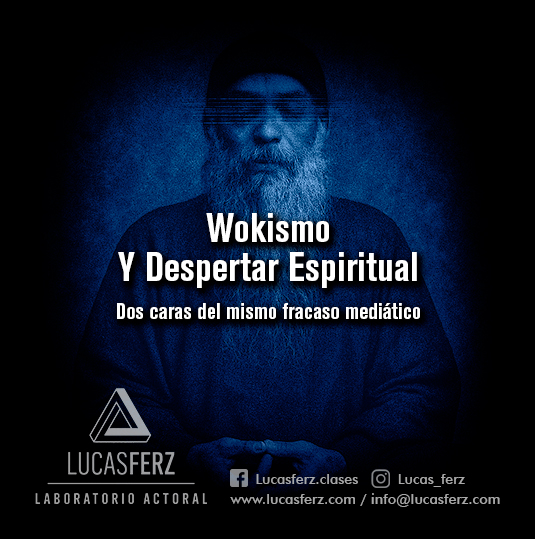
Wokismo y Despertar Espiritual: dos caras del mismo fracaso mediático
Por Lucas Ferz
Hay una palabra que, en los últimos años, se volvió omnipresente en el mundo cultural: woke. Lo que empezó como una expresión de alerta frente a injusticias sociales terminó convertido en una categoría moral. Hoy, estar «despierto» ya no se trata de una toma de consciencia silenciosa, sino de una posición desde la cual se acusa, se cancela, se corrige. Y en el teatro, un arte que siempre jugó con el riesgo, lo incómodo y la ambigüedad, esto tiene consecuencias profundas.
Mi intención con este artículo no es repetir lo que ya se sabe del wokismo ni dar una definición enciclopédica. Lo que propongo es una hipótesis personal, que vengo trabajando en otros espacios de investigación: el woke como heredero de una larga tradición de “despiertos” que va desde el New Age hasta el chamanismo psicodélico. No se trata de comparar fenómenos dispares ni de deslegitimar trayectorias profundas, sino de observar ciertos patrones simbólicos comunes. En esta genealogía se pueden encontrar ecos en figuras y movimientos tan diversos como Osho, Don Juan (el de Castaneda), el hipismo, Buda, el zen pop de los años 60 y la idea occidentalizada del «despertar de consciencia». Sin reducirlos ni ponerlos a todos en la misma bolsa, me interesa señalar cómo ciertas lógicas del despertar han sido, con el tiempo, absorbidas por dinámicas más performáticas.
Lo que me interesa señalar es cómo, en algún punto, esta lógica del despertar mutó. El gesto que alguna vez fue una búsqueda de comprensión se volvió performático. El woke actual, en lugar de abrir preguntas, tiende a cerrar sentidos: ya no se trata de comprender el mundo, sino de moralizarlo. Así, el que se nombra como «despierto» se ubica por encima del resto, como si la consciencia fuera una medalla o un permiso para vigilar al otro. Esta forma de poder vertical no es nueva: ya estaba presente en muchas espiritualidades New Age, donde la iluminación también funcionaba como una forma de superioridad moral encubierta disfrazada de lucidez.
En este punto, es importante hacer una distinción, tanto el “despertar” espiritual como el wokismo moderno comparten una lógica simbólica similar. En ambos casos, se construye la figura del iluminado: aquel que ve lo que los demás no ven, que ha accedido a un nivel de consciencia superior y, por ende, se siente autorizado para señalar o corregir al otro. Son dos caras de un mismo gesto jerárquico, en el que el “despierto” se erige como una figura que interpreta, traduce y juzga al mundo que lo rodea. Bajo esta forma, incluso la iluminación se convierte en performance, y lo espiritual pierde su potencia transformadora para convertirse en pose.
En el teatro, esto se vuelve aún más evidente. Obras leídas bajo la lupa de lo correcto. Personajes juzgados por sus conductas y no por su función en la trama. Escenas censuradas por representar lo que justamente intentan denunciar. Y peor: artistas que se autocensuran para no ser linchados por el público, los colegas o el algoritmo. Se vuelve todo muy predecible, muy bien intencionado, y a la vez vacío. El deseo de «no ofender» reemplaza al deseo de incomodar, de indagar, de revelar.
El escenario entonces debe volverse un templo de valores, no un laboratorio humano. A esto se suma, de forma más velada, la presión de agendas impulsadas por intereses económicos que poco tienen que ver con valores reales, pero que moldean el discurso cultural desde las sombras.
De este modo, el wokismo no es un fenómeno aislado. Es parte de una lógica más amplia de nuestra época: una necesidad de pureza, de identidad definida, de claridad absoluta. Como si no soportáramos más la contradicción. Como si no pudiéramos ver una obra donde un personaje dice algo horrible sin pensar que el autor lo avala.
El cine también ha sido terreno fértil para esta lógica. Guiones reescritos para cumplir con cuotas de representación. Clásicos revalorizados o condenados según las sensibilidades del momento. Personajes vaciados de ambigüedad para no incomodar a ningún sector. Se vuelve cada vez más difícil encontrar narrativas que se arriesguen a decir lo inestable, lo incómodo, lo incierto. Como si el arte audiovisual también tuviera que pasar por un control de pureza.
Mi propuesta no es “volver al pasado” ni burlarse de las causas sociales. Al contrario: creo que el problema no es la intención, sino el modelo. Hay un wokismo vertical, que ordena y reprende desde arriba, y un wokismo más horizontal, que se conecta con el deseo de despertar, de ver más allá. Pero incluso ese “despertar” —el del psicotrópico, la meditación, la epifanía— puede volverse violento si no se acompaña de duda, de escucha, de vaciamiento. Lo vimos también en Matrix: el despertar no es garantía de libertad si se convierte en dogma.
Vivimos en una era gobernada por imágenes. El poder mediático, lejos de ser un mero canal de difusión, actúa como una fábrica simbólica: selecciona qué imágenes valen, qué gestos se aplauden y qué discursos se sancionan. En este terreno, tanto el wokismo como cierta espiritualidad comercializada son productos que se venden bajo el ropaje de conciencia, pero que muchas veces operan como ideologías vaciadas de profundidad. Causas nobles, transformadas en lemas de marketing. Experiencias trascendentes, reducidas a frases de autoayuda. El cine, la televisión y las redes sociales no sólo muestran, sino que siembran: son dispositivos de inseminación simbólica que reescriben el imaginario colectivo bajo agendas que mezclan corrección moral con consumo.
Así, el despertar deja de ser una experiencia interior y se convierte en un mensaje prefabricado, estetizado, digerible. Un gesto sin raíz, que parece emancipador pero apenas alcanza a reproducir las reglas del juego.
Tal vez no se trate de dejar de despertar, ni de corregir la dirección de ese impulso, sino de aceptar que en algún punto se volvió parte del espectáculo que pretendía cuestionar. Y que el arte —el teatro, el cine, la imagen misma— pueda recuperar algo de su potencia incómoda, incierta, impura. Donde el «despierto» no se sube al púlpito, sino que baja al barro.
Laboratorio actoral: cuerpo, símbolo y escena.
www.lucasferz.com / info@lucasferz.com
Compartir!
